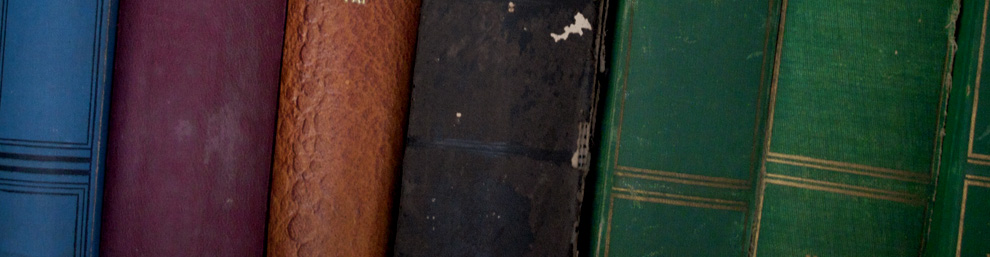La habitación, encuadrada en la parte más septentrional del edificio, poseía unos grandes ventanales por los que rara vez se adentraban los rayos del sol. Esta circunstancia, aparentemente meteorológica, quedaba anulada por la verdadera y esa no era otra que las instrucciones recibidas, siempre de forma categórica, por parte de su temporal inquilino.
– Señorita Morris, creí haberle dejado bien claro que la persiana debía de estar siempre bajada.
– Lo siento, general. Pensé que le agradaría un poco de sol. En el exterior hace mucho frío, propio del mes de enero.
– Usted, señorita, no sabe bien lo que es pasar frío ni tampoco, seguro, sentir que su cuerpo queda abrasado por el calor.
Diligentemente se apresuró a cumplir la orden, sin esbozar ningún gesto que pudiera hacer sentir al general que el tono de sus palabras no era el apropiado para los servicios que ella le prestaba. Conocía perfectamente los sufrimientos por los que había pasado en tantas y repetidas ocasiones, pues muchas habían sido las misiones cumplidas siempre en defensa de la nación. De hecho no es que los supiese por voz de terceros, aún cuando era imposible haberse abstraído no sólo a la lectura sino a los innumerables actos de homenaje que el general había recibido. Los conocía de su propia voz pues, cuando su estado de ánimo era más relajado, gustaba de contarle como se habían desarrollado todas las misiones en las que había intervenido que, para los demás, tenían la consideración de actos heroicos.
Las consecuencias de aquel ataque a la base naval de Pearl Harbor había cambiado totalmente su vida, al igual que la de muchos de sus compatriotas. Su alistamiento, en su caso, no pudo decirse que fuera forzado. Era tal el odio que sentía que fue uno de los primeros de su pueblo en rellenar los papeles para, después de un duro adiestramiento, encontrarse destinado en primera línea de combate. Nadie le podía dar lecciones sobre el frío húmedo de la selva tailandesa cuando, destrozada su compañía y sin más comida que la encontrada en la jungla, soportó mil y una emboscadas de los “amarillos”. Es así como su tenacidad, sufrimiento y altas dosis de paciencia tuvieron su recompensa ya que, con sólo cuatro hombres más, lograron aniquilar a todos los componentes de la importante posición japonesa que obstaculizaba el avance de las tropas. Por esa acción, el alto mando tuvo a bien recompensarle con una nueva estrella que se sumaba a las condecoraciones ya recibidas por anteriores gestas en un acto público que tuvo que demorarse más de lo debido, consecuencia de su hospitalización por la fiebre tifoidea amén de otras importantes secuelas.
Cuando más orgulloso se sentía, sin lugar a dudas, era al relatar sus aventuras en el desierto africano y no por la importancia de las misiones, que sí la tuvieron, sino por haber estado a las órdenes directas del General Patton. Él si fue un verdadero héroe, por el que nunca había perdido su admiración a pesar de las, para él, injustas y cobardes críticas que le realizaron. A sus órdenes y a pesar de poner en elevado riesgo su vida, como la de sus soldados, logró paralizar la ofensiva de Rommel destruyendo varias de sus columnas. El desierto es muy duro para un soldado pues, a las altas temperaturas del día le siguen noches gélidas que dejan tu cuerpo en un estado casi inerte. Patton, antes de ser relevado en el mando para hacerse cargo de la invasión de Sicilia, solicitó nuevas recompensas para su persona pues todas las acciones realizadas habían sido de alto riesgo y habían tenido como consecuencia la victoria ante el enemigo.
La puerta de la habitación se abrió y la espigada señorita Morris avanzó lentamente hacia el lugar que ocupaba, cuidando de no hacer demasiado ruido con sus tacones.
– Disculpe general, el Secretario de Estado quisiera hablar un momento con usted pues, al parecer, tiene una excelente noticia que a buen seguro le agradará.
La señorita Morris, en voz más baja y ya cerca del oído del general aún cuando nadie más se encontraba en la habitación, le indicó: Por el sobre que porta en la mano creo que son noticias de la Casa Blanca y además le acompaña el general Campbell, Jefe del Estado Mayor.
– Dígales que ahora no me encuentro en condiciones de recibirles. Estoy muy cansado y lo único que necesito, de una vez por todas, es que dejen reposar el cuerpo de este soldado.
– Señor, insistió ella, con todo el respeto creo que aceptar esta visita es una obligación para usted como soldado además de un honor.
– Señorita Morris, estoy ya muy viejo para recibir honores. Solo me interesa la visita del doctor, que por cierto ya se retrasa. Búsquele y que sea él, si lo cree conveniente, quién me traslade las noticias.
Pasaron unos pocos minutos y esta vez la puerta no se abrió con tanta delicadeza como lo haría la señorita Morris. El doctor, a juicio del general, era un buen soldado de su profesión. Serio, sin ambages, aunque siempre con un tono cariñoso se había ganado su confianza.
– Doctor, por favor, dígamelo ya. ¿cuál es el resultado de las pruebas?, inquirió el general.
– Tranquilo general, vayamos por partes.
El general ya denotaba que no eran buenas noticias. Por primera vez, en mucho tiempo, el doctor no iba al grano. Nunca le había escuchado esa expresión: “vayamos por partes”. El doctor hizo aparecer de dentro del sobre una nota, de la que al trasluz se divisaba el membrete y sello de la Casa Blanca y que en sus apartados más importantes venía a decir: El Presidente, en nombre del Congreso de los E.E.U.U., tiene el honor de notificarle la concesión de la Medalla de Honor, máximo galardón de las Fuerzas Armadas, por la valentía e intrepidez demostrada, con riesgo de la propia vida y más allá de la llamada del deber, cuando ha entrado en combate contra los enemigos de los Estados Unidos”.
Por las mejillas del general se deslizaron unas lágrimas, no propias del soldado sino del hombre. Es así que, cuando pudo reponerse de ellas e intentando mínimamente incorporarse, le dijo al doctor
– Ahora ya sé, que el resultado de las pruebas es el que nos temíamos. ¿verdad, doctor?. Este soldado, por primera vez en su vida, le confiesa a un hombre: Me da miedo morir, doctor. Dígaselo usted, en persona, al Presidente y gentilmente rechace en mi nombre esta alta condecoración.
JOSE MANUEL BELTRAN